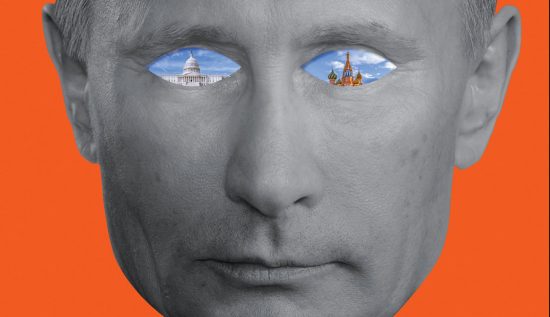El Mito de Sísifo de Albert Camus da comienzo a este breve ensayo: “juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”. Esta pregunta a la que se refiere Camus es una que lleva vertebrando el pensamiento del ser humano desde sus inicios: ¿cuál es el sentido de nuestra vida? La complejidad de responder a esta pregunta reside en que, para ello, surgen muchas otras preguntas, a veces más complejas que la inicial tales como por qué estamos aquí, cuál es la razón para vivir o hacia dónde voy. Mas, ¿por qué, acaso, hacérnosla? En este ensayo se busca tener un entendimiento más profundo del sentido de la vida, buscando una definición integral de la palabra “sentido”, recorriendo y analizando la concepción de varias religiones de la historia y utilizando, como vertebración, el contenido del libro del Rabino Joseph B. Soloveitchik, La Soledad del Hombre de Fe. Para ello veremos, también, el papel fundamental que juega la búsqueda de la felicidad.
Podemos decir que el término sentido es uno polisémico, es decir, tiene varios significados. La RAE define sentido de maneras aparentemente independientes una de la otra. Primero habla de una “la capacidad para percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos”, pero también como “razón de ser, finalidad o justificación de algo”, una definición que se ajusta más al concepto que tratamos en este ensayo. Sin embargo, cuando vemos ambas definiciones con los ojos de Soloveitchik, la palabra cobra un nuevo significado que engloba ambas visiones. En breve, la obra del rabino bielorruso pone de manifiesto una comparación entre las dos narrativas de la creación del ser humano en el libro de Génesis, creaciones con dos habilidades y propósitos – sentidos – diferentes. Adán I, por un lado, es creado junto con una mujer, ambos “a imagen y semejanza de D-os” y con un propósito claro:
“fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.
Sin embargo, Adán II, por el otro, es creado “del polvo de la tierra”, sin una acompañante, y con un propósito distinto: “labrar y guardar” el huerto de Edén.
Aunque la obra busca explicar otro problema identificado por el autor, el mismo contenido puede ser de utilidad para encontrar la respuesta al sentido de la vida. Sin proponer ambos perfiles como dialécticos, se entiende que todo ser humano tiene dentro de sí a ambos Adanes y que es nuestra labor encontrar el equilibrio entre ellos. Previamente se mencionaba que el sentido puede ser entendido de manera integral y es justamente esta visión de ambas narrativas de la creación la que lo explica, sobre todo el argumento de la comunidad Majestas y del pacto de Adán I y Adán II, respectivamente: el hombre, para encontrar su sentido, debe sentir tanto en el mundo físico con una comunidad que buscar dignificar – Adán I –, como en el mundo espiritual con una comunidad de busca la redención, una comunidad para la cual se ha de tener un “sexto” sentido.
Esta visión es una muy alineada con la visión judía y, por consiguiente, cristiana. Esta es, la elevación del mundo terrenal y corporal para acercarlo al divino y eterno y, así, estar preparados para el mundo venidero (olam habá – עולם הבא) y la próxima llegada del Mesías, para el Judaísmo, y la segunda venida, para el cristianismo. Este último, además, incluye en este sentido y propósito vital, la búsqueda de la gracia para obtener la salvación y, por tanto, acceso a esa vida eterna en el cielo. Algunas visiones más alejadas de estas dos son, por ejemplo, las orientales e, incluso, las primeras religiones de la historia. En la religión de Mesopotamia, se entendía que el propósito del ser humano era servir a los dioses, unos que, después de revelarse contra los dioses viejos, habían creado al hombre justamente para esto. Por tanto, sus vidas religiosas se centraban en satisfacer a los dioses a través de sacrificios. En la religión védica, por ejemplo, el sentido último del hombre es alcanzar el moksha, es decir, la liberación del samsara, el ciclo eterno de las reencarnaciones. Otro ejemplo es que, en el Antiguo Egipto, el propósito era vivir una vida de acuerdo con la maat, el principio de la verdad o justifica, para pasar exitosamente el Juicio de Osiris.
Para concluir, vemos que toda decisión del ser humano, incluso la de preguntarse por el sentido de su propia vida, nace de una necesidad eudemonista, como diría Aristóteles, es decir, de la búsqueda de la felicidad. Camus nos muestra al comienzo un juicio personal sobre el suicidio, el seguir o no seguir con la vida. Cuando nos dice que este juicio es, indirectamente, la respuesta a la pregunta sobre el sentido, a lo que responde es a esta necesidad de buscar la felicidad y, en este caso, no encontrarla y pensar que, sin ella, no vale la pena seguir viviendo. Si Soloveitchik pudiera estar como personaje en El Mito de Sísifo, diría que la soledad que siente esa persona es una de loneliness y que, para seguir, deberá buscar llenar su aloneness. Y es que, sentir en ambos mundos, el terrenal y el espiritual, es justamente la fuente de la que emana la religión, un sistema por el cual se intenta ordenar el mundo y dar una explicación a la existencia y naturaleza humana. Las primeras religiones buscaron significado a lo más simple, y a la vez complejo, la muerte y el nacimiento. A partir de estas, la cosmovisión, estrechamente ligada a la visión religiosa del mundo, ha ido evolucionando con el fin de buscar más profundamente la respuesta a las preguntas del inicio de este ensayo. Y es que, qué religión o cultura no se vería identificada con el grito de Job, “¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón?”